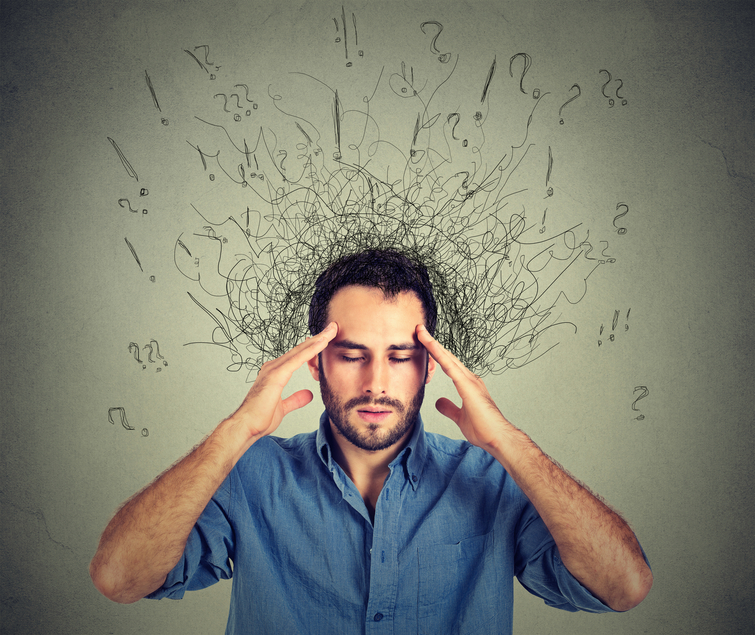Técnicas principales de la terapia conductual
Franks (1993) enlistó las principales técnicas de la Terapia Conductual a las que acreditó el cambio de conducta y que definió como efectivas. Entre las que mencionó fueron: el ensayo de conducta, la desensibilización sistemática, el entrenamiento asertivo, el reforzamiento por fichas, el establecimiento de contratos, el modelado y varios procedimientos cognitivos y de autocontrol.
Otros autores como Rachman (1997 como se citó en Ruiz et al., 2012) y O´Donohue (1998 y 2009 como se citó en Ruiz et al., 2012), han dividido en tres estadios o generaciones la evolución de la concepción de Terapia de Conducta. Para la primera generación se hace mención de la íntima relación que se tenía con las teorías del aprendizaje y se representa por medio del análisis conductual aplicado y el neoconductismo mediacional. En esta generación, el terapeuta de conducta es primordialmente un investigador que trata de aplicar los hallazgos en la investigación, a los problemas clínicos, en base a esto es que se considera que tanto la conducta normal como anormal es generada y mantenida por los mismos principios de aprendizaje. Es gracias a los trabajos de los grupos de Sudáfrica, Inglaterra y EEUU que surge la Terapia de Conducta ya como un enfoque clínico. Las principales técnicas que aportaron estos grupos fueron:
La desensibilización sistemática. Desarrollada por Joseph Wolpe en Sudáfrica, quien se basó en los trabajos sobre neurosis experimental de Masserman y la obra de Hull, desarrollando el principio teórico de inhibición recíproca. El procedimiento de la desensibilización sistemática, ya había sido utilizado, pero fue Wolpe quien lo estructuró en una serie de pasos, utilizando sobre todo, la relajación como respuesta incompatible, además de conductas de tipo asertivo y sexuales; además, gracias a que la técnica fue explicada con gran detalle, esto dio oportunidad a que pudiera ser replicada y dio pie a nuevas investigaciones (Ruiz et al., 2012). Esta técnica se compone de la relajación, una serie de situaciones generadoras de ansiedad enlistadas en forma jerárquica y el emparejamiento de la imaginación de los ítems con la relajación. El desarrollo de esta técnica se considera bastante significativo y constituye la técnica más importante desarrollada del principio de inhibición recíproca y se construyó sobre una base conceptual bastante sólida que le otorgó respetabilidad científica (Kazdin, 1993).
Técnicas de exposición. Fue un grupo alrededor de H.J. Eysenck en Inglaterra, quienes se interesaron en desarrollar tratamientos para problemas como las neurosis, fobias, agorafobias, etc. mediante técnicas de exposición. Su rigurosa metodología de investigación, la evaluación de la eficacia de los tratamientos y su crítica al diagnóstico psicoterapéutico, son características de este grupo; de hecho fue en su conocido artículo de Eysenck “The effects of psychotherapy: an evaluation” y “Learning theory and behaviour therapy”, en los cual destacan sus cuestionamientos sistemáticos y rigurosamente fundamentados y en los que hace una comparación entre la psicoterapia freudiana y la Terapia de Conducta, que es donde aparece por primera vez el término Terapia de Conducta en Europa (Ruiz et al., 2012). Dentro de esta técnica, se derivan los procedimientos de implosión e inundación, los cuales se utilizaron para los trastornos de ansiedad, la primera estuvo a cargo de Stampfl, quien consideró que la exposición debía hacerse frente a estímulos altamente ansiógenos, evitando respuestas de escape y el desarrollo de esta técnica se basa en los principios de extinción. La inundación presentada por Baum, aseguraba que la presentación masiva de ansiógenos asociada a la prevención de la respuesta, era suficiente para eliminar la fobia y tiene su origen en los estudios realizados sobre las conductas de evitación (Olivares y Méndez, 2014).